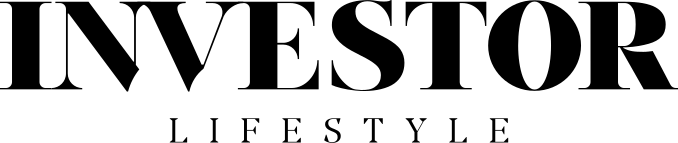En un mundo donde la mayoría acumula pasaportes sellados como trofeos o likes como méritos, hay un panameño que decidió recorrer la vida como quien busca el alma del planeta. Jaime Alemán no necesita cámaras ni Instagram ni discursos ensayados. Lo suyo es la experiencia pura, la palabra frontal, la memoria viva. Es el primer ser humano en haber visitado los 193 países del mundo, haber llegado al Polo Norte, al Polo Sur y al espacio. Y aún así, lo que más le emociona no son los títulos, sino haber sentido, en medio de todo, la presencia de su madre fallecida.
“Eso fue lo más lindo del viaje al espacio”, dice con voz vibrante. “Más allá de la tecnología, de la proeza, fue reencontrarme con mi mamá. Un milagro. Una conexión espiritual profunda, como si la vida me dijera que valió la pena cada paso fuera de la zona de confort”.
A los 71 años, Jaime habla como quien aún tiene 20: con hambre, con irreverencia, con ese desparpajo de quien ha vivido tanto que ya no tiene nada que demostrar. Pero sí mucho que contar. Desde la noche en que firmó el decreto que permitió la destitución de Noriega hasta los silencios absolutos en la Antártida. Desde su primer viaje a Francia hasta la cápsula espacial de Blue Origin. Su historia no cabe en un solo mapa porque está tejida con convicción, valentía y una lealtad inquebrantable a sus principios.
Fue su padre quien sembró las primeras ideas de servicio y rectitud. Diplomático, abogado, político y patriota, le enseñó que el poder no era un fin, sino una responsabilidad. En casa las reglas eran claras: pagar impuestos, estudiar en las mejores universidades, ser honesto y, sobre todo, servir al país. Esa doctrina familiar se volvió el cimiento ético de Jaime, un código no negociable que lo ha acompañado toda la vida. Y cuando llegó el momento de ponerlo a prueba, no dudó.

Ocurrió en 1987, en medio de una de las crisis políticas más agudas de Panamá. El presidente de entonces, Eric Arturo Delvalle, intentaba destituir al general Noriega, pero nadie —ni ministros, ni aliados, ni supuestos defensores de la democracia— quería firmar el decreto. Jaime recuerda la escena con nitidez: más de 300 personas reunidas en una casa, silencio, miedo, evasivas. Él, abogado de 33 años, fue quien rompió el bloqueo.
“Yo te firmo eso, presidente. No puedes quedarte solo”, le dijo a Delvalle. “Yo te metí en este enredo y yo te voy a sacar”.
Firmar significaba convertirse en enemigo de facto de los militares. Significaba el exilio inmediato. Significaba dejar su vida atrás y poner en riesgo la de su familia. Esa noche, su esposa y sus hijos fueron sacados del país. Él se refugió donde pudo. Pero lo hizo y no se arrepiente.
A veces lo menciona como al pasar, como si fuera una escena secundaria en su película personal. Pero, cuando entra en detalle, se siente el peso. No hay rencor, pero sí una cierta tristeza por el olvido, por la ingratitud de un país que a menudo celebra a quienes hacen ruido, no a quienes asumen riesgos reales. “No lo hice por reconocimiento, pero sí le dije a la hija de Ñito Adames: cuando me muera, que lo pongan en mi obituario. Ese fue uno de los highlights de mi vida”.
Esa noche marcó el principio del fin de la dictadura. Aunque su nombre rara vez aparece en los libros de historia, su huella está ahí: en la valentía de haber dicho que sí cuando todos se escondían. En haber defendido una idea de país incluso a costa de perderlo todo.
Para Jaime, la política no es un oficio. Es un compromiso moral. Dice que no cree en la lealtad al poder, sino en la lealtad a los principios. Por eso, cuando no vio posibilidades de cambio, se apartó. Y cuando vio una oportunidad para frenar una tragedia, se jugó la vida. “Si la política no sirve para servir, no sirve para nada”, afirma. Y eso resume su visión.
Después de esa etapa, se dedicó al derecho y a los negocios internacionales. Fue embajador de Panamá en Washington, cargo que ocupó con bajo perfil, pero con la certeza de estar representando algo más grande que él mismo. A lo largo de los años su vida pública ha sido discreta, pero influyente. Nunca quiso figurar. Siempre prefirió hacer. Sin embargo, ha estado ahí, en momentos clave, con la convicción inquebrantable de que servir es también una forma de amar.

La vida es un viaje
Más allá de su legado político, su otra gran pasión ha sido explorar. Su forma de estar en el mundo es la del viajero absoluto, no del turista, sino del que se mezcla, del que se arriesga, del que quiere comprender. Ha estado en los lugares más inaccesibles del planeta, desde la tundra del Gobi hasta el corazón del Serengeti. Desde Corea del Norte hasta una cena con pastores nómadas en Mongolia. No viaja para contar, sino para transformarse.
“Mis viajes no son para las redes. Nunca he tenido Instagram. No me interesa”, dice. “No quiero fotos. Quiero memorias”.
Y tiene miles. Pero no se las guarda. Las comparte como un viejo sabio que enseña sin pretensiones. Porque para él, viajar es también una forma de educar, y en sus relatos siempre hay una enseñanza, una advertencia, una provocación.
Hay algo profundamente espiritual en su manera de contar. No es solo el relato de un explorador. Es la confesión de un hombre que ha aprendido a ver la belleza, incluso en la adversidad. “Allá arriba, en el espacio, no llevé cámara. No quería distracciones. Solo quería ver. Y sentir. Y entender qué hacía yo, un panameñito cualquiera, viendo el mundo desde esa altura”.

Cuando habla de ese momento, se detiene. Respira hondo. Cierra los ojos. “Sentí a mi mamá. Sentí una luz. Sentí paz. Y supe que todo tenía sentido”.
Ese reencuentro con su madre, fallecida hacía años, fue lo que le dio a esa misión espacial un valor que ningún récord podría igualar. Para él, fue un viaje interior tanto como uno exterior. Fue fe, fue redención, fue propósito.
Tiene una visión clara del mundo. Cree que el planeta es mejor hoy que hace 50 años, a pesar de la incertidumbre, de la crisis, del miedo. Cree en la integración, en la educación, en la diversidad. Sabe que los países no se entienden desde los titulares, sino desde las miradas, las calles, los silencios.
Y a pesar de su conexión con las élites globales —es amigo de expresidentes, de empresarios, de exploradores extremos— se mantiene humilde. No por falsa modestia, sino porque ha entendido que la grandeza no está en el ruido, sino en la coherencia.
Cuando se le pregunta qué lo mueve, responde sin dudar: “El deseo de dejar un legado. No para que me aplaudan, sino para que inspire. Para que alguien diga: si él pudo, yo también”.

Ese deseo lo llevó a escribir su autobiografía: La honestidad no tiene precio, publicada en 2014. Hoy prepara su biografía junto con una periodista ganadora del Premio Pulitzer. Será su testamento narrativo, una forma de ordenar sus pasos, de inmortalizar su camino. Tal vez también una manera de asegurar que su historia no se pierda entre los gritos de los que nunca arriesgan nada.
Le gusta repetir que todo viaje tiene cinco etapas: deseo, preparación, disfrute, saboreo y legado. Hoy, dice, está en la quinta. Por eso mira hacia atrás con gratitud y hacia adelante con hambre. Todavía le faltan lugares por conocer. Sueña con bajar a la fosa de las Marianas. Le intrigan las islas Azores. Le queda alguna cima por escalar. Pero más que lugares, le interesan ideas. Le interesa saber qué puede construir desde la experiencia.
Habla con jóvenes. Les dice que se preparen, que estudien, que salgan de su zona de confort. Les repite lo que aprendió desde niño: “Nada cae del cielo. Las oportunidades hay que ir a buscarlas. Y cuando lleguen, hay que estar listos”.
Cuando se le pregunta qué lugar recomendaría si tuvieras solo siete días de vida, lo dice sin pensar: “Ciudad del Cabo, con alguien que ames. Eso no se olvida nunca”.
Ahí, en esa frase, está todo: la pasión por el mundo, el valor de lo íntimo, el reconocimiento de lo finito. Porque si algo ha aprendido Jaime después de tantos años es que la vida no se mide en récords, sino en momentos que nos transforman.

Él los ha tenido todos. Pero sigue buscando el siguiente.
Pero, si hay una brújula constante en su travesía por el mundo, esa ha sido su familia. Hablar de sus logros sin hablar de su esposa, de sus hijos, sería contar la mitad de la historia. Jaime no solo ha viajado físicamente por el mundo, sino que ha viajado emocionalmente con su gente, con aquellos que le han dado razones para volver, para contar, para seguir.
Conoció a su esposa, Pilar, cuando aún era estudiante. Desde el primer momento supo que ella era distinta. Brillante, sólida, serena. Una mujer que no solo lo acompañaría en sus aventuras, sino que también sería su ancla, su equilibrio, su hogar portátil en medio de un planeta cambiante. Juntos han construido una vida que desafía la lógica de la inercia: tres hijos, una vida en familia marcada por los valores, la libertad y la profunda admiración mutua.
“Sin ella, nada de esto habría sido posible. Absolutamente nada”, dice Jaime con una pausa que subraya la verdad. “Ha sido mi pilar. No es fácil ser la esposa de alguien que decide irse al Polo Norte, a Siria, al espacio… ella nunca me frenó. Al contrario. Me dio alas”.
No lo dice con lugares comunes. Lo dice con la certeza de alguien que ha vivido en pareja durante más de 40 años y que aún se sorprende de su generosidad, porque no fue una vida fácil. Hubo sacrificios, distancias, cambios de país, ausencias necesarias. Sin embargo, nunca hubo reproches. Jaime describe a Pilar como una mujer de visión clara, con una capacidad de amar en libertad que pocos entienden. No ha sido solo compañera de vida: ha sido testigo privilegiada de la transformación de su esposo y artífice silenciosa de muchas de sus decisiones más valientes.
Recuerda que fue ella quien en medio del exilio tras firmar el decreto contra Noriega, se encargó de proteger a los niños, de darles estabilidad cuando todo lo demás se desmoronaba. Ella fue quien sostuvo la estructura familiar mientras Jaime se enfrentaba a un país en caos. Más adelante, cuando la vida se llenó de viajes, ella se convirtió en cómplice y curadora de la historia: la que lo esperaba, la que escuchaba, la que preguntaba, la que celebraba o consolaba.
Los hijos crecieron con esa misma brújula moral. “Mi mayor orgullo son ellos. Los tres. Porque son buenas personas”, dice. Jaime Eduardo, Juan Manuel y Ana Sofía, exploradora como él. Ella lo ha acompañado a más de 70 países y ha heredado su pasión por ver el mundo no solo como destino, sino como escuela.
“Ver a tus hijos criar a sus hijos es como ver un reflejo que se extiende más allá del tiempo. Es saber que algo de ti seguirá existiendo, pero no como estatua, sino como semilla”.
Sofía, dice, ha sido su segunda gran aliada. Con ella tiene una complicidad especial: conversan de geopolítica, de historia, de filosofía, de arte. Pero también ríen, se burlan, se retan. En cierto modo, es su espejo joven, una versión renovada de su propia hambre de mundo. “A veces la veo y pienso que me ha superado, y eso me llena de paz”.
La familia, para él, no es solo un refugio, sino un proyecto. Una comunidad afectiva donde se prueba la coherencia de lo que uno dice con lo que uno hace. Es allí donde se ejercita la honestidad, donde se aprende a escuchar, a ceder, a corregir el rumbo. Por eso, cuando habla de sus viajes más importantes, no siempre menciona los destinos exóticos. A veces habla de una tarde en casa, de una conversación con Pilar o de un abrazo con sus nietos.
En su oficina hay libros, fotos familiares, recuerdos de viajes compartidos. Y silencios compartidos también. Jaime ha aprendido que no todo se dice. Que hay emociones que solo se entienden con el tiempo, y que el amor, a veces, es más poderoso en su forma quieta.

Su matrimonio no ha sido perfecto, dice. Ha habido momentos difíciles como en toda historia real. Pero lo que lo hace excepcional es el pacto implícito que han mantenido: el de crecer juntos, aunque a veces en direcciones distintas. El de no renunciar a la admiración mutua. El de elegir, todos los días, seguir construyendo.
Cuando se le pregunta qué ha sido lo más valioso de su vida, no habla del espacio ni de los países visitados ni de su rol histórico. Habla de Pilar. De sus hijos. De la familia como red invisible que ha sostenido cada uno de sus pasos.
Es ahí donde su relato se vuelve universal, porque, más allá de sus récords, lo que lo define es su capacidad de amar, de cuidar, de pertenecer. Jaime ha sido muchas cosas: abogado, diplomático, explorador, activista. Pero ante todo ha sido un hombre profundamente familiar. Un esposo presente, incluso en la distancia. Un padre que escuchó, que enseñó con el ejemplo. Un abuelo que hoy se siente más emocionado por leer cuentos que por recibir premios.
Esa dimensión íntima es la que lo hace entrañable. La que explica por qué no se ha perdido a pesar del vértigo del mundo. La que da sentido a su visión de legado. Porque su legado no está solo en las páginas de sus libros ni en los registros de sus hazañas. Está en la mesa del comedor. En los abrazos largos. En la forma en que sus hijos repiten sus frases. En cómo lo miran. En cómo lo honran.
Y es que, en el fondo, lo que Jaime ha hecho con su vida es muy sencillo: ha explorado el mundo para entender mejor su casa. Ha volado al espacio para confirmar que lo más importante sigue estando en la Tierra. Ha llegado al fin del mundo para reafirmar que su centro siempre ha sido la familia.
Fotos Aris Martínez y cortesía